Por Chris Dixon, UCSB, especial para The Post (*)
Hay pocas conductas contemporáneas que condensen con tanta precisión la degradación de las normas mínimas de convivencia como el llamado ghosting: no responder un mensaje, un mail, un llamado, y hacerlo además con plena conciencia de que el otro espera —legítimamente— una respuesta. Se lo suele presentar como una práctica neutra, casi higiénica, una forma moderna de “administrar el tiempo” o “poner límites”. En realidad, es una expresión refinada de mala educación, cobardía emocional y desresponsabilización social.
Nacido en las relaciones personales o amorosas, se ha instalado como un nuevo rey en la práctica cotidiana de las relaciones de trabajo.
Durante siglos, la civilización avanzó sobre un principio elemental: la palabra dada, incluso en su forma más básica, obliga. Responder no implicaba estar de acuerdo, ni conceder, ni siquiera ser amable; implicaba reconocer la existencia del otro. El silencio deliberado, en cambio, rompe ese contrato implícito y reinstala una lógica primitiva: el poder del que puede ignorar. El ghoster no dialoga, no rechaza, no negocia; simplemente borra. Y en ese acto, se arroga una superioridad moral que nunca explicita, pero siempre ejerce.
La tecnología no creó esta conducta, pero la volvió barata. Antes, no responder requería un esfuerzo: esquivar encuentros, no levantar el teléfono, sostener la incomodidad del silencio. Hoy basta con dejar un WhatsApp en “visto” o archivar un mail. El costo psicológico es mínimo; el daño simbólico, enorme. Porque lo que se comunica no es solo una negativa, sino algo más corrosivo: “no merecés ni siquiera una respuesta”.
Desde una perspectiva sociológica, el ghosting funciona como un microautoritarismo cotidiano. Es una forma de control pasivo que evita el conflicto abierto pero impone jerarquías. El que no responde decide unilateralmente cuándo —o si— la interacción existe. El otro queda suspendido en una ambigüedad humillante, obligado a interpretar silencios como si fueran mensajes. No hay cierre, no hay límite claro, no hay respeto. Solo incertidumbre.
El argumento defensivo suele ser el mismo: “no debo explicaciones”, “nadie le debe nada a nadie”. Es una verdad a medias usada como coartada. Nadie debe afecto, tiempo infinito ni compromiso perpetuo. Pero la vida social no se sostiene sobre deudas legales, sino sobre reglas de cortesía. Decir “no”, “ahora no”, “no me interesa” o incluso “no puedo ayudarte” es parte del andamiaje que permite que las relaciones —personales, profesionales, comerciales— no se conviertan en una selva de silencios hostiles.
Paradójicamente, el ghosting suele presentarse como una estrategia de autoprotección, cuando en realidad revela incapacidad. Incapacidad para decir que no, para sostener una incomodidad mínima, para asumir las consecuencias de una decisión. Es la ética del adolescente aplicada al mundo adulto: desaparecer para no hacerse cargo.
Ahora bien, sería ingenuo negar que el ghosting puede tener valor táctico. En ciertos contextos de poder —negociaciones duras, conflictos asimétricos, vínculos abusivos— el silencio puede operar como herramienta. Puede descomprimir, descolocar, marcar territorio. Pero esa eficacia es excepcional y contextual. Convertirla en norma no es astucia: es barbarie educada, pereza moral disfrazada de estrategia.
Una sociedad donde no responder se normaliza es una sociedad que confunde eficiencia con desprecio. Y eso, tarde o temprano, se paga.
(*) Traducción de Carlos Mira



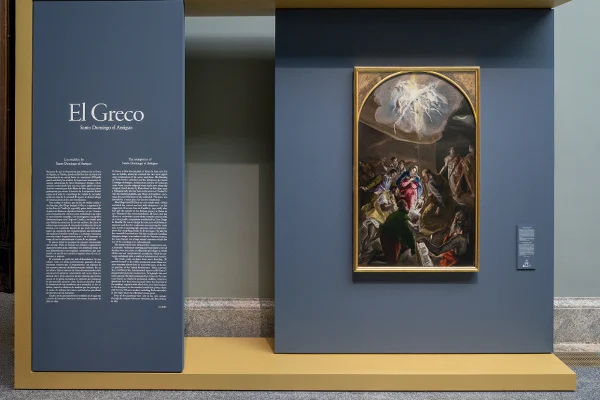



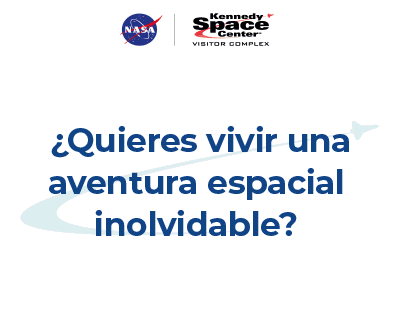






Dejá una respuesta